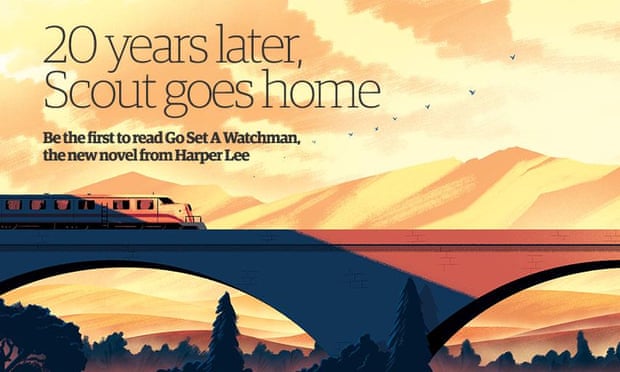La iniciativa surgida en Twitter
LeoAutorasOct a raíz de varias mujeres dispuestas a reivindicar el rol de la mujer como creadora me ha hecho caer en que en los últimos años leo más autoras, me intereso más por ellas, por sus vidas y sus obras. Así, en este octubre que al fin se anima a definirse otoñal reparto mis inquietudes lectoras entre la nueva incursión en la fantasía de Patricia García-Rojo con su
Las once vidas de Uriah-Ah y el comienzo de una saga también fantástica y de lo más británica como es
A Wrinkle in Time y las memorias del inabarcable Fernando Fernán-Gómez; releo, además,
It de Stephen King, esta vez en inglés.
Y no sólo eso, sino que este año, en el que me estoy obligando a leer -a veces tengo que recordarme que si pretendo llamarme escritor me debo a la lectura-, me he dado cuenta de que leo a más mujeres. No es una cuestión de cuotas, es que tenía el cánon oxidado. Como bien
apuntaba en Twitter María Sánchez, escritora y veterinaria, lo que no se nombra no existe. Es que hay que hacer por arrojar luz sobre quien ha vivido a la sombra. Tengo una maceta que compré hace poco en Ikea y se me ha mustiado: casi todas las hojas ocultas por las macetas altas se han secado y se han marchitado de la raíz a sus pequeñas hojas carnosas. Las ramitas que sobresalían en el baño de luz ahí están, verdes y hermosas. Aún estoy a ver si las salvo.
Por eso este año estoy arrojando luz, y leo a más autoras y estoy encantado. Aquí, en este #LeoAutorasOct aprovecho para hacer un pequeño repaso sobre las mujeres que me han trasladado a otras vidas, a otros tiempos, a otra luz:
-We Have Always Lived in The Castle, Shirley Jackson. Este libro me llegó regalado desde Alemania y ha supuesto una de las mejores lecturas en años. Jackson fue una madre de familia y autora que supo conjugar lo mejor de ambos mundos, pues abrazaba el terror gótico desde lo cotidiano. Es sin lugar a dudas el gran nombre femenino que puede hacer sombra a los grandes maestros del terror. Además, Siempre hemos vivido en el castillo es probablemente la obra maestra de una mujer que murió demasiado joven. Me maravilló de tal modo que he estado todo el año a la caza de todas sus rarezas, desde crónicas familiares a cuentos perversos. Tengo por ahí, a medias, uno de los tantos recopilatorios de relatos que circulan por las librerías.
-O meu livro tem bicho, de Madalena Luz da Costa se trata de un libro pequeño, tierno e infantil que resultó ganador de uno de los mayores premios literarios infantiles en Portugal (lo edita y distribuye una cadena de supermercados, pero está muy bien dotado). Se trata de una carta de amor a la literatura y sus creadores, lleno de imaginación y ternura sin caer en la ñoñez a la que suele verse abocada la literatura infantil. Creadores y lectores se sentirán identificados con este pequeño gran libro ilustrado por Ricardo Ladeira de Carvalho.
 |
| Carmen Laforet |
-
De corazón y alma (1947-1952),
Carmen Laforet y
Elena Fortún. El año pasado, al fin, leí
Nada de Laforet. Me fascinó ese grito de
Libertad en plena posguerra, esa historia de crecimiento -tiene mucho de
Bildungsröman- y análisis de su heroína principal. Me recordó, por ambientación y cercanía, a Luciérnagas de Ana María Matute, que también leí el año pasado. Curiosamente, lo que mejor conocía de Fortún era la novela última de su saga sobre Celia, aquella en la que la protagonista, ya adolescente, se va al exilio y sufre en sus carnes la debacle de la guerra civil. Se recuperó el año pasado esta
Celia en la revolución, y así se reivindicó la figura de su autora. Entre Nada y Celia en la revolución también atisbé puntos en común, de modo que cuando se anunció la publicación de la correspondencia entre ambas autoras, me hice enseguida con ella. Estas cartas desarrollan el lado humano de dos mujeres que se quieren y se admiran, ambas creadoras en un mundo de creadores que lograron hacerse hueco y un nombre en el panorama literario español. Son cartas duras, como la lenta agonía que sufría Elena Fortún en sus últimos años de vida, invadida por el cáncer que pondría fin a este intercambio epistolar.
 |
| Elvira Lindo |
-
Lugares que no quiero compartir con nadie,
Elvira Lindo. Me gustan de Elvira su Manolito, su franqueza al hablar, sus conexiones con Lisboa y sus novelas "serias". No por nada su
Una palabra tuya es una de mis novelas preferidas en español, protagonizada por dos mujeres fascinantes, distintas pero grandes amigas. Es una novela tierna y divertida, dura y conmovedora. Elvira también ha tenido que sacudirse de encima etiquetas como "la mujer de..." o "la de Manolito Gafotas", y en ninguno de estos casos me parecen etiquetas degradantes, pero parece que hay que recordar la enorme y consistente carrera que se ha labrado Lindo fruto de su esfuerzo y buen hacer. Vaya por delante que Manolito es uno de mis referentes e influencia más clara cuando escribo infantil-juvenil; adoro el humor castizo, y en eso Elvira Lindo es una jefa. Como se puede apreciar, de un tiempo a esta parte me interesa mucho el factor humano de los escritores, y me empapo de memorias, biografías, epistolarios... El año pasado leí
Noches sin dormir, y tenía por ahí, perdido en una mochila,
Lugares que no quiero compartir con nadie, crónicas de su vida neoyorquina que retomé hace unos meses y devoré del tirón. De Lindo me fascina su capacidad para arrancarme carcajadas de lo cotidiano, pero también su ojo por el detalle humano, la mirada tierna que arroja sobre lugares y personajes, su lenguaje franco y certero. ¿Sabéis ese pasaje de
El guardián entre el centeno en el que Holden habla de cómo cuando lee a ciertos autores le da la sensación de que podrían ser amigos? Pues eso, exactamente eso me ocurre con Elvira.
-The Jacqueline Wilson Collection, Jacqueline Wilson. Este recopilatorio contiene dos novelas cortas, "The story of Tracy Beaker" y "The bed and breakfast star", ambas infantiles y ambas protagonizadas por niñas. Tracy Beaker es un personaje bastante conocido en Reino Unido, ya que se hizo una adaptación de sus novelas a serie de televisión en la BBC. Es una niña abandonada por su madre que narra sus desventuras en el hogar de acogida mientras aguarda a que alguna familia la adopte. Es traviesa, mentirosa y problemática, una auténtica payasa con corazoncito herido. También sufre las consecuencias de la inestabilidad familiar la protagonista de la segunda novelita, que se ve obligada a trasladarse a un hotel con su familia y a tratar de encontrar su talento para brillar. Bajo la comedia y la sencillez encontramos dos historias protagonizadas por niñas en absoluto modélicas que buscan su sitio en el mundo. Me sorprendió para bien esta desidealización del mundo infantil, algo que también trabajaba, desde un enfoque igualmente local, Elvira Lindo con Manolito Gafotas.
 |
| Lumberjanes |
-Lumberjanes, Shannon Watters, Grace Ellis, Brooke A. Allen y Noelle Stevenson.Una de las ventajas de trabajar en un escritorio donde no sucede gran cosa es que puedo dedicar gran parte de mi tiempo libre a leer, y en concreto he tratado de darle un empujón a los cómics. Si la industria literaria parece estar acaparado por hombres, en el ámbito del cómic y la novela gráfica la desproporción es más acusada. En todos los títulos de Marvel que he estado leyendo es realmente difícil encontrar autoras, por lo que las mujeres guionistas e ilustradoras de cómics han encontrado su sitio en sellos más independientes/pequeños. Sin embargo, como en el caso que nos ocupa, a veces estas excepciones llegan a hacer ruido y a acaparar la atención de público y crítica. Si hay una palabra que define Lumberjanes es SORORIDAD. Estas scouts son cinco niñas que se enfrentan juntas a toda clase de entes sobrenaturales -y personales, y misterios cotidianos- para desgracia de sus monitoras, y muestran un abanico amplio de personalidades y representaciones femeninas. Me gusta en especial de Lumberjanes su ritmo frenético y su irreverente sentido del humor. Detrás de sus magníficos personajes se encuentran cuatro autoras, dos guionistas y dos dibujantes que han logrado crear una de las sensaciones de la industria del cómic contemporáneo.
-Career of evil, Robert Galbraith (J.K. Rowling). Si Elvira Lindo se trata de uno de los pilares de mis referentes literarios, Rowling es otro. Su Harry Potter definió, junto a Stephen King, mi imaginario adolescente, y de vez en cuando vuelvo a la saga del joven mago a recuperar ese sentido de la maravilla. Con todo, la autora escocesa ha tratado de desmarcarse de la fantasía juvenil yendo por otros derroteros con la creación de un pseudónimo, Robert Galbraith, bajo el cual publica esta serie de novelas detectivescas. Los grandes autores del género (Conan Doyle, Agatha Christie) vienen de Reino Unido, de modo que la tradición convierte al país en el principal exportador de novela de misterio/detectives. No es de extrañar que Rowling, ya experta en tejer misterios en las novelas de Harry Potter, abrazara el género por completo en la serie de Cormoran Strike, un detective malencarado, herido en guerra que debe contratar a una secretaria para despachar papeleo en su oficina. Rowling es una experta en crear personajes, describirlos y dotarlos de una voz característica, así como en desarrollar dinámicas interesantes entre ellos. Así sucede con Strike y Robin, que se convierten en el dúo de detectives más precarios y mediáticos del momento. Si en su primer caso trataban la muerte de una modelo en los círculos más lujosos de Londres y en la segunda la extraña desaparición de un escritor estravagante, en el tercero indaga en el pasado del detective y pone a Robin en el objetivo de un asesino en serie. Me gusta de Rowling su capacidad para crear personajes complejos alejándose de los lugares comunes y la facilidad que tiene para reflejar una época y a su sociedad. Además, sabe ceder el protagonismo justo a Strike o a Robin y sumergir al lector en ambientes opresivos y muy macabros, dejando claro que el género no es patrimonio exclusivo de hombres.
-
El libro de Gloria Fuertes,
Gloria Fuertes. Ha servido 2017 para reivindicar la figura de una poeta
como Gloria Fuertes, tradicionalmente arrinconada en su rol de comunicadora infantil. Quienes rondamos los treinta aún recordamos la omnipresencia de esa señora siempre afable y divertida, rodeada de niños. Por eso esta magnífica edición de Blackie Books se adentra en la mujer que había tras la amiga de los niños, una mujer valiente, feminista, lesbiana, poeta dispuesta a divulgar la literatura y ensalzar la figura de buenas autoras relegadas a un segundo plano en un mundo (el literario, el académico) regido por hombres. Y lo logró: logró escribir como quiso, y hacerse un nombre, y llegar a las masas. El libro nos abre a su poesía menos conocida por el gran público y a la intimidad de la mujer tras el mito. Me alegro de proyectos como éste: valiente, sentido y hermoso.
-
Mockingbird, Chelsea Cain. Ahora que estoy puesto en el mundillo del cómic, en especial de Marvel, leí hace unos meses un
artículo sobre el acoso al que se había visto una autora por la visión feminista con la que había impregnado la serie sobre el personaje Mockingbird. Evidentemente, esos cerdos machistas lograron todo lo contrario y me interesé por la serie y por su autora. Y entendí que Cain, columnista y novelista con un enorme bagaje a sus espaldas, hubiera abrazado el feministo como locomotora de su serie marveliana. Leídos los ocho números que componen esta serie, resultaba obvio que no podía ser de otro modo. Una superheroína poderosa, un misterio y un puzzle compuesto con inventiva y sentido del humor. Funcionaba de perlas con sus referencias pop y un estilo de escritura muy Whedon. Por lo pronto, no se sabe si Cain se atreverá con más personajes de la Casa de las Ideas, pero al menos está bien saber que una de las
majors apueste por dar voz a las autoras, en especial cuando escriben sobre otras mujeres.
-
Las niñas prodigio, Sabina Urraca. A
Sabina Urraca, igual que tantos, la sigo con devoción en Facebook -supe de ella por primera vez a raíz de un artículo sobre su visita a mi pueblo por eso de ver las Caras- porque tiene una voz propia singularísima y está desarrollando una obra constante y consistente desde lo cotidiano. Además, Sabina no duda en mojarse cuando debe mojarse, de modo que esta autora valiente se las prometía felices de cara a su ópera prima. En
Las niñas prodigio encontramos la singularidad marca de la casa, desconcierto, humor, autobiografía, ficción maravillosa. Sabina construye una novela interesante narrativa, conceptual y temáticamente que no deja de ser una primera novela, pero qué santa primera novela. Mientras sigue seduciéndonos con los descubrimientos concernientes a Murcia, esperaré expectante la ya anunciada segunda novela. Con Sabina Urraca la literatura española gana un soplo de aire fresco, un aire de renovación por el que debemos alegrarnos.
-
Color verde ladrón, Patricia García-Rojo. Esta incursión en la literatura infantil de Patricia García-Rojo supone nada más y nada menos que la carta de presentación de su Pandilla de la Lupa, un grupo de niños y niñas que, en la tradición de Los cinco, se dedican a resolver misterios de calado más doméstico. Lo que hace especial este proyecto, y como ya sucedía con su Premio Gran Angular
El mar, es la capacidad de su autora para dotar a los narradores de voz propia.
Color verde ladrón alterna la narración entre sus los distintos miembros del club, de modo que cada uno aporte su perspectiva, forma de expresarse y preocupaciones en forma de diario. Acierta de nuevo en la difícil aproximación a la literatura infantil. Así, Patricia regresa a lo doméstico para experimentar con el género detectivesco, y no le sale mal la jugada: esta colección de Barco de Vapor ya va por su tercer misterio publicado (y el cuarto de camino). Larga vida a la Lupa.
-
Faith, Jody Houser. En el terreno del cómic, tras leer la estupenda Mockingbird me atreví con otras de las series que encontraba protagonizadas por mujeres, como
Squirrell Girl,
Moon Girl, ambas divertidísimas, o la Faith que nos ocupa. Faith se trata del spin off de un grupo de superhéroes cuya protagonista logró una serie propia. Faith es, en pocas palabras, una superheroína de talla grande. Evidentemente, el carácter inclusivo de su creación podría responder a un ánimo de corrección política, de ahí que me interesara saber por dónde había llevado su autora al personaje. Igual que Chelsea Cain, Houser tiene ya una larga carrera a sus espaldas como escritora de cómics, en especial de corte feminista, aunque el resultado es más irregular que Mockingbird. La protagonista funciona y no pasa a convertirse en una mera cuota, tiene dosis de humor que tan bien empasta en el género de superhéroes, pero hay algo en la historia que chirría: confusa, anticlimática, sin momentos memorables. Sin embargo, Faith tiene tanto potencial para tirar del carro que mi próxima adquisición será
Faith and the Future Force, su serie más reciente.
Éstas son mis lecturas escritas por mujeres de este año (al menos, que recuerde). Aparte, claro está, muchos otros cómics que han podido escribir ellas, pero sin el sello autoral que considero tan importante en este caso. En cuanto a poesía, he abierto mi abanico a más poetas portuguesas (Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa, Fiama Hasse Pais Brandão...) y jiennenses (Mónica Doña, Rakel Rodríguez, Rocío Biedma...) para el proyecto
Como los olivos.